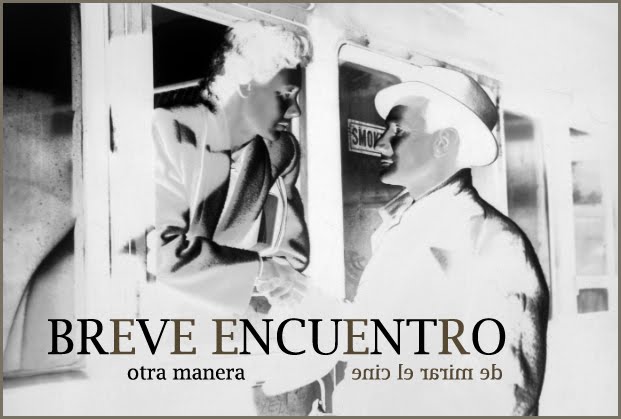A veces tan sutil que incluso pasa desapercibida.
Son casos donde no saltamos de siglo en siglo, como aquel lanzamiento de "2001, Odisea del espacio", sino que apenas recortamos un trayecto, acercamos dos caminos, dos lugares, dos escenas.
Es el caso que me viene ahora a la memoria, en esa delicia hecha película que se llama "Harol y Maude", y que bajo esa apariencia amable guarda (para nosotros y para la sociedad) una carga de profundidad más que considerable.
La escena no puede ser más sencilla (lo cual no la hace menos interesante ni funcionar mejor).
Nos ponemos en contexto:
Harold, un adolescente fascinado con la muerte, conoce a Maude, una septuagenaria en un funeral.
En una rocambolesca especie de huida, Maude acaba conduciendo el vehículo de Harold, que para más señas es un coche fúnebre.
En el momento en que paran el coche, Harold le pide conducir él para llevarla a casa.
Y la transición comienza:
PLANO 1
(esta acción transcurre sobre el minuto 25 de película):
Vemos el coche parado. Harold y Maude han estado hablando y, aunque es Maude la que conduce, como el coche es de Harold es éste quien quiere llevarlo.
PLANO 1 (cont.):
Vemos cómo se abre la puerta y sale Harold del asiento del copiloto.
PLANO 1 (cont.):
Vemos como Harold da todo el giro por la parte de atrás del coche para llegar a la puerta del piloto (en este caso la de Maude).
Como hemos dicho lo único que se plantea es que sea Harold quien conduzca, por lo que -de una manera elegante- él se dirige a abrir la puerta a Maude e intercambiar los asientos.
En un último momento, vemos como acerca la mano al pomo de la puerta y la empieza a abrir para que salga Maude.

PLANO 2:
Y aquí cambia el plano, y comienza la magia, y nos comemos el tiempo.
Efectivamente hemos visto cómo Harold se dirigía a abrir la puerta a Maude, giraba la manivela y empezaba el gesto.
En ese momento el plano cambia y vemos cómo (realmente) Harold abre la puerta y cómo (realmente) Maude sale. Solo que la puerta que abre es la del copiloto, y Maude sale del coche estando ya en otro lugar, concretamente enfrente de su casa.
Hemos, tras una acción en continuidad (una puerta que se abre) conectado dos momentos y dos espacios, y en esa conexión aportamos una elipsis (Maude sale del asiento del piloto, se monta en el del copiloto, Harold se sube en el del piloto, abandona las afueras del cementerio y conduce hasta casa de Maude) de una narración que no necesitábamos para nada.
Así, de un modo más que sencillo hemos pasado, en un abrir y cerrar de puertas, de un lugar a otro en la más absoluta continuidad de planos.
Cosas del cine y su sempiterna e inacabable magia.