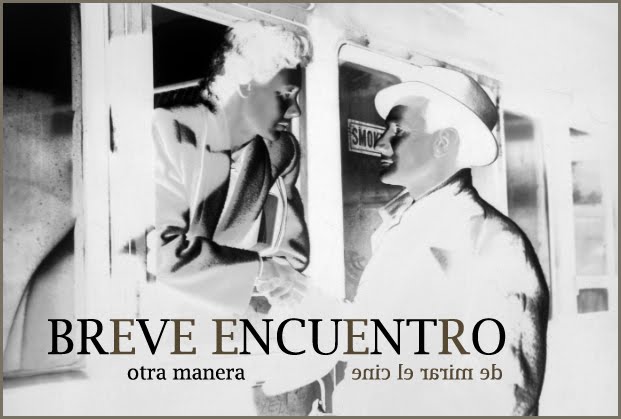Mostrando entradas con la etiqueta curiosidades. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta curiosidades. Mostrar todas las entradas
viernes, 22 de mayo de 2015
Denis Villeneuve: con una palabra basta
¿Coincidencia?
¿Casualidad?
No lo creo.
O sí, quién lo sabe.
El caso es que la filmografía de Denis Villeneuve, director de cine canadiense nacido en 1967, está compuesta de seis largometrajes.
Hasta ahí bien.
La cosa se complica (o se simplifica, según se vea) si analizamos los títulos de sus cintas:
Maelström (2000)
Polytechnique (2009)
Incencies (2010)
Prisioners (2013)
Enemy (2013)
Sicario (2015)
Sí. Efectivamente. Todas las películas compuestas por una única palabra.
¿Coincidencia? ¿Casualidad? Sería cuestión de preguntarle.
Caí en la cuenta el otro día, en el estreno de su última película, esta misma semana en Cannes, aunque algo había cruzado por mi mente viendo casi de seguido Incendies, Prisioners y Enemy.
Hasta le perdonaría que tenga una primera película ("Un 32 août sur terre") que no se ajuste al canon si se hubiera autoimpuesto esta regla y la cumpliese a lo largo y ancho de su trayectoria.
Como leo igualmente que ha recibido el encargo de dirigir la segunda parte de Blade Runner (¿dónde te metes, Denis?) sin título todavía, yo me arriesgo y le recomiendo uno: "Dos".
En cualquier caso, los juegos con las palabras, con las letras, con los números -los juegos en general- me pueden.
Como cuando me di cuenta que David Mamet (con cinco letras en su nombre y cinco en su apellido) había dirigido una primera película "House Games" con cinco letras en su primer y segundo nombre, y que su segunda película, "Things Change" tenía seis y seis. Sí, y "cinco" que, además, es el único número en castellano con el mismo número de letras que cifras indica.
Por eso y por mucho más, Denis, te animo a que sigas con el juego.
A veces, con una palabra basta, así que dime "sí".
sábado, 2 de marzo de 2013
La lengua de las mariposas: la imagen que contaba demasiado
Sucedió hace ya, allá por el año 1988.
Acaban de estrenar "Las amistades peligrosas". Buscaba yo un hueco durante la semana para ir a verla, cuando en una revista de cine encontré la siguiente imagen:
No me parece justo.
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Yo en este caso diría que una imagen fastidia más que cualquier espoiler.
No había, pensé yo cuando vi aquella imagen, ninguna necesidad de usarla como promoción de la historia. Y más si de lo que se pretende es atrapar espectadores para que vayan a verla.
No niego su espectacularidad, su fuerza visual, esa sangre entre la nieve, pero a ver quién es el guapo que borra esa imagen mientras se deja engatusar durante una hora y media por los perversos juegos de esos dos manipuladores que eran John Malkovich y Glenn Close.
No es ya saber qué pasa, si no exactamente cómo pasa.
De cualquier modo no es lo mismo que el caso que nos ocupa.
Para mí, al menos, el caso de "La lengua de las mariposas" es, si cabe, todavía peor.
Peor por encontrase en el propio cartel, peor por ser columna vertebral de la historia que se cuenta, peor por lo inevitable que resultaba verlo y saber, verlo y unir los evidentes puntos.
La lengua de las mariposas es una película de Jose Luis Cuerda del año 1999.
Narra la historia de Moncho, un niño de ocho años que se incorpora al colegio tras una larga enfermedad, y cómo entabla una relación de fascinación y aprendizaje con el maestro interpretado por Fernando Fernán Gómez.
Ese descubrir el mundo a través de los inocentes ojos de Moncho estará, para el espectador, inevitablemente truncado, pues con un poco de retentiva la impactante imagen del cartel nos llevará a entender cómo acabará esa historia de amistad y conocimiento en los albores de la Guerra Civil española.
Sigo diciéndolo: No había necesidad.
Con lo fácil que hubiese sido elegir otro cartel como el que se usó para la versión americana.
La imagen de un cartel debe acompañar, recrear, sugerir y enganchar. Nunca contar.
Hace poco me llamó la atención otro caso, más sutil, más singular, y del que prefiero hablar poco.
Se trata del magnífico cómic de Montesol "Speak Low".
Si pensáis leerlo quizá deberíais abandonar esta entrada ahora.
El caso es que, aunque explicativa e importante, la portada de Montesol pasa desapercibida durante gran parte de la historia, y no será hasta bien entrada la narración cuando le demos cuerpo y sentido a la que en principio se presenta como una imagen sin demasiado peso.
Un riesgo sí, pero muy bien llevado (al menos en mi caso, que me engaño totalmente).
Cuidado pues con esa imagen que cuenta más de lo que debe, cuidado con el poder narrativo de un simple fotograma, porque puede, a modo de Homer Simpson en la puerta de un cine, destrozar toda una historia.
Las imágenes, también, deben saber callar.
miércoles, 13 de junio de 2012
Chantaje a una mujer vs. El secreto de sus ojos: La difícil frontera entre las casualidades, los homenajes y los plagios
A María, que me habló de esta historia.
Siempre resulta arriesgado poner el límite (y si hablamos de arte contemporáneo mejor ni hablamos) entre lo que podríamos considerar un homenaje y lo que claramente resulta un plagio.
Supongo que a veces lo mejor, cuando quieres hacer un homenaje, es mostrarlo de un modo claro y sin ambages, evitando la confusión y el enmascaramiento que, en la mayoría de las ocasiones, llevará al espectador a pensar que detrás de ese ocultamiento hay (y probablemente lo haya) una intención de copia descarada.
Pero ya digo que esa línea, en la práctica, resulta difícil de concretar.
Y luego entramos, para complicar aún más la cosa, en el mundo de las casualidades.
Que, además, existen.
Recuerdo ahora, aunque no venga exactamente al caso, la historia de unos amigos que habían escrito "La boda de mi mejor amigo" antes de que P. J. Hogan la rodase.
No es tan extraño. Repasemos el argumento:
Dos amigos, inseparables desde el Instituto. Cuando el chico decide casarse con otra, la chica se da cuenta de que lleva toda la vida enamorada de él.
Ahora cambiad la historia y pensad que en vez de ser el chico el que decide casarse es la chica. Que en vez de en Nueva York se desarrolla en Madrid.
No es tan raro que se den este tipo de casos.
Esto vendría igualmente al pelo para aquellos que sostienen que en lo narrativo, esquemáticamente hablando, las historias (sexo, amor y muerte) no dejan de repetirse.
No les falta -parte- de razón.
En cualquier caso en esa frontera (a veces absurda, a veces desvergonzada) que supone este montante de casualidades, plagios y homenajes, se circunscribe la entrada de hoy, una comparativa entre escenas muy similares de "Chantaje a una mujer", dirigida por Blake Edwards en 1962, y "El secreto de sus ojos", la película que Juan José Campanella rodó en el 2009.
Es difícil por no decir imposible haber visto "El secreto de sus ojos" y no recordar el movimiento de cámara del estadio. Visualmente tan atractivo que arrastra muchos de los valores propios de la cinta en sí, y que hace tiempo analicé en este mismo blog.
Por eso no es de extrañar que, como le ocurrió a María, al ver casi de casualidad la película de Edwards (rodada 47 años antes) en la televisión, al ver la escena del campo de béisbol se establezca una relación más que directa.
Pero vamos paso a paso.
El movimiento que se produce en la película de Campanella empieza tras una conversación en un bar sobre fútbol y sentimientos, y nos lleva, desde un plano muy abierto, hasta un estadio de fútbol.
La cámara va progresivamente acercándose (con una música épica que se irá fundiendo con el sonido del estadio y sus espectadores) hasta entrar literalmente dentro del espacio.
A partir de ahí, combinando lo real y lo digital, haremos un recorrido que nos llevará hasta el público y luego hasta el mismo rostro del protagonista.
Este plano secuencia, fascinante, complejo y artificial como ninguno (y que además continúa), queda definitivamente marcado en la retina del espectador.
Por eso resulta fácil establecer la comparativa -mucho más sencilla, más modesta si queréis- de la cinta de Edwards, pero cuyas conexiones son evidentes.
En el caso de "Chantaje a una esposa", en la escena anterior vemos a Lee Remick, la protagonista (han secuestrado a su hermana y está tratando de ayudarla), en un taxi. El taxista le da un sobre con una instrucciones y un ticket para el estadio de los Giants.
Apreciaremos un lento fundido donde convergen los dos espacios físicos (el de la entrada y el real) que nos llevará de uno a otro.
En el caso de "El secreto de sus ojos" el cambio que se hace al plano aéreo es por corte, más espectacular, mientras que aquí se opta porque sea mediante esta transición.
La verdad es que, con todas las diferencias y salvedades de las dos escenas, la impresión visual que recibimos es la misma.
Esos estadios (uno de fútbol otro de béisbol, uno en color otro en blanco y negro) son ciertamente muy similar, surgidos uno y otro de la oscuridad y el misterio de lo que allí habrá.
Las limitaciones técnicas entre 1962 y el año 2009 son evidentes.
La perfección técnica y el artificio mostrado por Campanella en su entrada al estadio, se va a sustituir en este caso por un lento y constante acercamiento.
Pero -también de un modo curioso- el recorrido que hace Edwards en su película -aunque sea a traves de planos por corte- será el mismo que años después realice Campanella.
Es decir: estadio/jugadores/espectadores.
Una vez que nos hemos acercado lo suficiente, que hemos entrado en el estadio, el plano se rompe bruscamente con el golpeo que de la bola hace uno de los jugadores.
Esto se correspondería claramente con el disparo al palo que sucede en el estadio de fútbol del Avellaneda.
Y tras ese golpeo, pasamos al público, exactamente lo mismo que ocurrirá en "El secreto de sus ojos" solo que aquí será por corte mientras que en la película argentina sucede todo en un continuo.
Pero, aunque sea por caminos diferentes, hemos partido del mismo punto y hemos llegado al mismo destino.
Todo lo demás que pueda surgir de ahí es una duda inmensa: ¿hasta qué punto conocía Campanella la película de Edwards?, ¿cuánto quiso que se notase una en la otra?, ¿puede todo ser fruto de una casualidad?, ¿funcionaría bien como homenaje o si ha sido simplemente copiada y plagiada sin más?
Supongo que bastaría con preguntarle a Juan José.
Mientras tanto cada uno que piense -esa es otra de las magias- lo que quiera.
Mientras tanto cada uno que piense -esa es otra de las magias- lo que quiera.
jueves, 29 de septiembre de 2011
El cine de Karel Zeman

Volvemos, tras el paréntesis estival, con estas entradas de análisis fílmico y curiosidades que es "Breve encuentro".
Con una dosis extra de trabajo alrededor que quizá impida que tenga la periodicidad que a mí me gustaría y que probablemente merece, pero seguiremos acudiendo a la cita, al menos de momento.
En cualquier caso retomamos la actividad con una pequeña joya llena de encanto y magia.
Os muestro un extracto de un documental sobre el trabajo de Karel Zeman, cineasta checo de animación y creador de un universo particularísimo, que bebe las fuentes de Julio Verne o George Méliès.
En dicho documental podremos ver cómo se configuran determinados efectos (escenas bajo el agua, combinación de grabados e imagen real, juegos de perspectiva), siempre con el toque naïf y artesanal tan presentes en los trabajos de Zeman.
Aunque no he podido subirlo con los subtítulos (otra nueva cosa a investigar), el desarrollo del mismo es puramente visual y se sigue de una manera muy sencilla.
La edición que he hecho del mismo apenas si dura 6 minutos y de veras que es altamente recomendable.
Aquí lo tenéis:
Son muchas las cosas que se pueden destacar de este documental y del trabajo de Karel Zeman, pero hoy me gustaría detenerme en lo que son los juegos visuales.
A lo largo del mismo vamos a poder observar cómo determinadas escenas submarinas están rodadas con una pecera entre la cámara y lo rodado (truco ya utilizado por Méliès).
Pero repito que quizá lo que más fascinante resulta y que más nos llama la atención son los juegos sobre "qué y cómo" vemos las cosas.
Un ejemplo fantástico lo tenemos en esta escena de dos niños subidos a lomos de un dinosaurio.
De repente entra en escena un hombre con un pincel, para retocar el dinosaurio, que en realidad es un dibujo.
La primera impresión que tenemos es que hay un "fallo" en las proporciones, que el hombre es demasiado grande en relación a los niños, y en un primer momento no entendemos muy bien por qué.
No será hasta que la cámara se mueva y varíe por tanto nuestro punto de vista de la escena cuando comprobemos la profundidad que se establece entre el primer término (el hombre con el pincel y el dibujo del dinosaurio) y los niños que están en un segundo término, subidos a una estructura de madera.
En el documental veremos cómo el dibujante termina su retoque, la cámara vuelve al punto de vista primigenio y continuamos teniendo la misma sensación visual de ver a dinosaurio y niños en un único plano.
Algo de esto hay (aunque aquí no es tanto la profundidad como el ángulo de visión) lo que ocurre en esta escena del acantilado.
Lo primero que vemos, obviamente, es el resultado final de la escena, donde una chica escala a duras penas las empinadas paredes verticales de un acantilado.
Enseguida, en el documental, se nos muestra al operador de cámara grabando la escena, con la cámara girada, y aunque tendemos a desconcertarnos inicialmente, en el fondo ya se nos ha dado todas las respuestas.
Efectivamente, vemos a Karel Zeman entrando en plano, andando horizontalmente, y al girarse entendemos perfectamente que es la cámara la que está doblada y que por lo tanto la chica está tumbada y no en posición vertical.
Ya digo que me acaba fascinando ese mundo onírico, ingenuo y mágico del cine de Karel Zeman por lo que tiene de personal y -fundamentalmente- por su carácter artesanal.
A lo largo de todo el documental vamos a comprobar cómo se consiguen los más variados efectos pintando, moldeando y construyendo todo lo que posteriormente saldrá en pantalla.
Un último ejemplo de esto es la formación de la escena de un ferrocarril, mediante el uso en un plano alejado de tres pequeñas chimeneas que desprenden humo de color, mientras observamos cómo la ayudante desplaza en primer término el dibujo de una locomotora hasta hacerlo coincidir en plano exactamente con el humo.
Toda esa manualidad incide mucho -y probablemente más si lo miramos con los ojos de hoy en día- en el carácter ingenuo y sencillo, sentido y mimado que el cine de Zeman desprende.
En esa minuciosidad que sin embargo sigue generando asombro y fascinación está sin duda gran parte de su encanto.
Y que no lo perdamos nunca...
jueves, 26 de mayo de 2011
Micmacs: Muy al fondo de una muñeca rusa
Los juegos del cine con su propio lenguaje han estado siempre a la orden del día, y se han desarrollado en muchos y variados aspectos.
Cine dentro del cine, le llaman. O cine referencial.
Lo más normal es una película de cómo se rueda una película (o una película de cómo se rueda una película sobre una película -y así hasta el infinito-, que se lo digan a Abbas Kiarostami). Ejemplos, desde Truffaut hasta DiCillo pasando por Zulueta, incontables.
Pero los guiños narrativos son muchos más. Desde un Homer Simpson que anda sobre un mismo punto mientras se desplaza una panorámica de fondo preguntándose "si no había visto ya esa puerta", al ladrón de Bagdad robando la cinta de celuloide en los títulos de crédito finales de "El Zapatero y la Princesa", la película de Richard Williams, jugar con conpeptos puramente cinematográficos dentro de una misma película resultan estupendos juegos intelectuales para el espectador más avezado.
Si no todos, algunos de estos ejemplos tendrán su obligada visita por este blog para un análisis más detallado.
Y en el fondo no es más que un "sí, sí, lo que estáis viendo es una película, puro artificio, una metira" pero resulta divertido, interesante, complejo y liviano a un mismo tiempo.
Son como las muñecas rusas que esconden muñecas rusas que a su vez esconden muñecas rusas.
No hace mucho me topé con uno de esos juegos, que precisamente por no haberlo visto antes en ninguna otra película (quién sabe, seguro que habrá ejemplos) me llamó poderosamente la atención, y hace que hoy me pare y me pregunte por todo esto.
Y esto de lo que hablo es la aparición de carteles de la película "Micmacs", la última de Jean Pierre Jeunet, en la propia película "Micmacs".
Lo normal, para publicitar la película, es ver carteles de la misma en periódicos, revistas especializadas y en los propios cines.
¿Pero dentro de la propia película, una vez que hemos pagado nuestra entrada y estamos sentados en el cine viéndola? Yo no lo había visto nunca
(Abro paréntesis: ya una vez quise hablar sobre ello, y aunque hoy tampoco lo haré, sí que quiero al menos dejar una pequeña constancia. Yo no he podido ver "Micmacs" sentado en una sala de cine, porque no se ha estrenado en España. Y no lo entiendo. De veras. Cuando se habla de que Internet está matando el cine, y que cada vez que nos bajamos una película estamos impidiendo el desarrollo de un cine más independiente o alternativo a las grandes compañías, creo que me pierdo. Sé que es más largo de desarrollar -y yo he visto Micmacs porque me compré el DVD en Francia, que conste- pero la accesibilidad que tenemos un público mayoritario a determinado material -que honestamente creo que sí que tendría una buena acogida y por lo tanto rendimiento comercial- es nula. No es que pudiendo ir al cine nos bajemos las películas. Es que en muchas ocasiones -la trilogía de Yusuf, del turco Kapanoglu, sin ir más lejos- no existe otro medio para acceder a ello. Y como decía un amigo mío: si pudiera, me la compraba. Cierro paréntesis)
Pero volvamos a Micmacs, volvamos al cartel de la película dentro de la película.
Al menos en tres ocasiones (ahí está el juego del espectador con su propio ingenio, con su propia capacidad para captar los detalles) aparece un cartel de Micmacs mientras la estamos viendo.
Y, como si ya hubiéramos hurgado dentro del interior de las muñecas rusas y pareciese que iba a ser imposible que hubiese nada más, nos damos cuenta de que sí, de que hay más.
Resulta que en cada ocasión, la imagen elegida para el cartel anunciador de la película es la imagen de la propia acción que se está desarrollando en esos momentos.
En este primer caso, dos personajes van en una moto con sidecar cruzando una avenida. En el margen izquierdo de la carretera, según lo vemos nosotros, se alza, en una valla publicitaria, una cartel anunciador de una película que, efectivamente, es la de Micmacs, la misma que estamos viendo.
La disposición es lo suficientemente sutil como para que nos percatemos de ella sin que nos la tengan que ofrecer en un plano más cerrado. Está ahí, sin más, y todo aquel que quiera verla podrá hacerlo.
Pero como digo, para más inri, la imagen elegida para el cartel es la de los dos personajes en una moto con sidecar, por una carretera donde -dentro del cartel- en el margen izquierdo se adivina a su vez otro cartel.
Aquí lo podéis ver:
Cine dentro del cine, le llaman. O cine referencial.
Lo más normal es una película de cómo se rueda una película (o una película de cómo se rueda una película sobre una película -y así hasta el infinito-, que se lo digan a Abbas Kiarostami). Ejemplos, desde Truffaut hasta DiCillo pasando por Zulueta, incontables.
Pero los guiños narrativos son muchos más. Desde un Homer Simpson que anda sobre un mismo punto mientras se desplaza una panorámica de fondo preguntándose "si no había visto ya esa puerta", al ladrón de Bagdad robando la cinta de celuloide en los títulos de crédito finales de "El Zapatero y la Princesa", la película de Richard Williams, jugar con conpeptos puramente cinematográficos dentro de una misma película resultan estupendos juegos intelectuales para el espectador más avezado.
Si no todos, algunos de estos ejemplos tendrán su obligada visita por este blog para un análisis más detallado.
Y en el fondo no es más que un "sí, sí, lo que estáis viendo es una película, puro artificio, una metira" pero resulta divertido, interesante, complejo y liviano a un mismo tiempo.
Son como las muñecas rusas que esconden muñecas rusas que a su vez esconden muñecas rusas.
No hace mucho me topé con uno de esos juegos, que precisamente por no haberlo visto antes en ninguna otra película (quién sabe, seguro que habrá ejemplos) me llamó poderosamente la atención, y hace que hoy me pare y me pregunte por todo esto.
Y esto de lo que hablo es la aparición de carteles de la película "Micmacs", la última de Jean Pierre Jeunet, en la propia película "Micmacs".
Lo normal, para publicitar la película, es ver carteles de la misma en periódicos, revistas especializadas y en los propios cines.
¿Pero dentro de la propia película, una vez que hemos pagado nuestra entrada y estamos sentados en el cine viéndola? Yo no lo había visto nunca
(Abro paréntesis: ya una vez quise hablar sobre ello, y aunque hoy tampoco lo haré, sí que quiero al menos dejar una pequeña constancia. Yo no he podido ver "Micmacs" sentado en una sala de cine, porque no se ha estrenado en España. Y no lo entiendo. De veras. Cuando se habla de que Internet está matando el cine, y que cada vez que nos bajamos una película estamos impidiendo el desarrollo de un cine más independiente o alternativo a las grandes compañías, creo que me pierdo. Sé que es más largo de desarrollar -y yo he visto Micmacs porque me compré el DVD en Francia, que conste- pero la accesibilidad que tenemos un público mayoritario a determinado material -que honestamente creo que sí que tendría una buena acogida y por lo tanto rendimiento comercial- es nula. No es que pudiendo ir al cine nos bajemos las películas. Es que en muchas ocasiones -la trilogía de Yusuf, del turco Kapanoglu, sin ir más lejos- no existe otro medio para acceder a ello. Y como decía un amigo mío: si pudiera, me la compraba. Cierro paréntesis)
Pero volvamos a Micmacs, volvamos al cartel de la película dentro de la película.
Al menos en tres ocasiones (ahí está el juego del espectador con su propio ingenio, con su propia capacidad para captar los detalles) aparece un cartel de Micmacs mientras la estamos viendo.
Y, como si ya hubiéramos hurgado dentro del interior de las muñecas rusas y pareciese que iba a ser imposible que hubiese nada más, nos damos cuenta de que sí, de que hay más.
Resulta que en cada ocasión, la imagen elegida para el cartel anunciador de la película es la imagen de la propia acción que se está desarrollando en esos momentos.
En este primer caso, dos personajes van en una moto con sidecar cruzando una avenida. En el margen izquierdo de la carretera, según lo vemos nosotros, se alza, en una valla publicitaria, una cartel anunciador de una película que, efectivamente, es la de Micmacs, la misma que estamos viendo.
La disposición es lo suficientemente sutil como para que nos percatemos de ella sin que nos la tengan que ofrecer en un plano más cerrado. Está ahí, sin más, y todo aquel que quiera verla podrá hacerlo.
Pero como digo, para más inri, la imagen elegida para el cartel es la de los dos personajes en una moto con sidecar, por una carretera donde -dentro del cartel- en el margen izquierdo se adivina a su vez otro cartel.
Aquí lo podéis ver:

Es necesario resaltar cómo todas las incrustaciones que veremos se realizan en lo que podríamos llamar "tiempos muertos" de la historia. No en mitad de una acción o una conversación, sino aprovechando un desplazamiento, un trayecto entre dos puntos.
De este modo no nos distraemos de lo importante (la historia) y podemos disfrutar de dicho juego en toda su plenitud.
La segunda vez que aparece dicho juego es exactamente igual que lo visto en la primera.
Un coche que lleva a nuestros protagonistas a algún sitio pasa por un pequeño descampado, y al fondo podemos ver un edificio aislado, que en una de sus paredes laterales sostiene un cartel sobre un coche que atraviesa un descampado...
De este modo no nos distraemos de lo importante (la historia) y podemos disfrutar de dicho juego en toda su plenitud.
La segunda vez que aparece dicho juego es exactamente igual que lo visto en la primera.
Un coche que lleva a nuestros protagonistas a algún sitio pasa por un pequeño descampado, y al fondo podemos ver un edificio aislado, que en una de sus paredes laterales sostiene un cartel sobre un coche que atraviesa un descampado...

Y en el tercer caso todavía se consigue ir un paso más allá, pues como colofón a una persecución (Micmacs es, en todos los sentidos, un delicioso homenaje al cine mudo) el coche de los malos va a estrellarse contra un cartel (cómo no, de la película Micmacs) y el propio coche -la propia película- pasará a formar parte de la imagen -el cartel de la misma-.
Con juegos así ¡quién puede aburrirse!
Con juegos así ¡quién puede aburrirse!

Por eso, viendo de nuevo estas imágenes fijas de carteles de películas dentro de la propia película no puedo evitar mirar la muñeca rusa, la más pequeña de todas, y buscar pacientemente con mi uña algún relieve que me muestre que se va a abrir, y que de dentro surgirá otra, aún más pequeña.
Y cómo lo disfrutaré entonces...
Y cómo lo disfrutaré entonces...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)