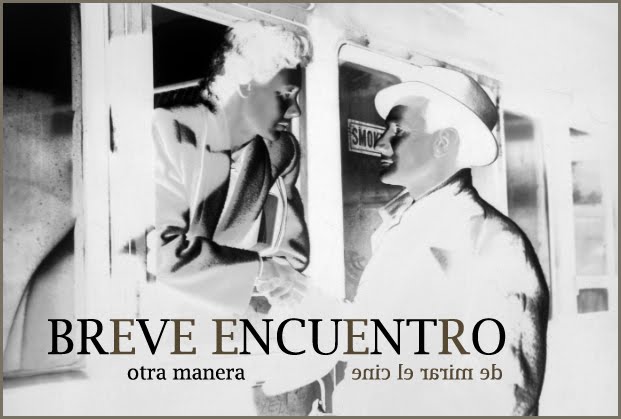Que el salón de tu casa se convierta en una sala de cine no tiene que ver, en la mayoría de las ocasiones, con el tamaño de tu televisor ni con la calidad del sonido.
Vale, sí, a veces ayuda.
Pero si para mí hay una característica que define al cine, es su capacidad de abstracción.
Me gustan las salas de cine porque la sala desaparece.
Cuando la narración te atrapa, el espacio se diluye y la arquitectura se desvanece. Las sillas, tu acompañante, tus problemas o las posibles incomodidades se olvidan, engullidas por la historia proyectada.
Cuando una película te engancha de nada sirve lo que supuestamente sabes de planificación, estructuras narrativas o lenguaje fílmico.
Te metes dentro y ya.
Es magia y punto.
Es posible que esa sensación sea más difícil de conseguir en casa, donde uno está rodeado de factores externos que lo pueden despistar fácilmente y más fácil en una sala de cine, en principio predispuesta para eso. Pero si lo que te cuentan tiene la suficiente fuerza, ya puede sonar el teléfono, ladrar el perro o que te llame tu madre que has convertido tu salón -haciéndolo desaparecer- en una auténtica sala de cine.
Y esa es exactamente la sensación que tengo del visionado que, a mediados de los 90, hice de la película Oro en Barras en casa de mis padres.
En lo que ahora recuerdo como un pequeño televisor de 28'', sintiéndome y sentándome cerca para no perder los subtítulos.
Desapareció el salón, desapareció la casa, desapareció Nerja entera.
El finísimo guión de esta película de la Ealing, la perfecta dirección de Charles Crichton (al que yo ya conocía por "Un pez llamado Wanda"), los tiempos medidos, la narración imparable, las actuaciones de Alec Guinness y Stanley Holloway, ese blanco y negro entrañable, ciudades como Londres, París o Río.
Y la risa.
No recuerdo mucho más allá de la risa.
Con el salón desaparecido y metido hasta la médula en la historia.
El asombro, la incredulidad y ese no parar de sonreír que deben llevar consigo las comedias inteligentes.
Acidez y ternura, giros y requiebros, contundencia y finura.
Es mejor no contar nada y simplemente recomendar que la veáis en perfecta sintonía con una tarde ociosa, con una noche insomne.
Aquella historia -para mí- acabó muy pronto, cerrando su círculo como solo ella sabía hacerlo.
Poco a poco el salón volvió a recobrar sus colores, su entidad corpórea, su espacio antes diluido.
Mi cuerpo se volvió a aposentar en aquellos sillones, pero mi mente seguía volando en aquella película.
Y yo quería más, quería más y quería más, como siempre te pasa cuando desaparece el mundo.