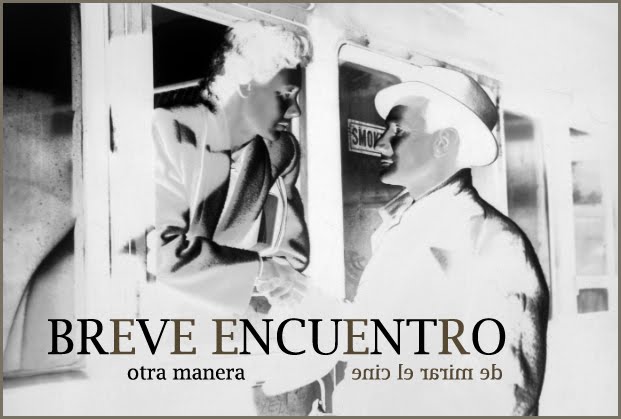(este es un análisis de unos planos de la quinta temporada de Mad Men, correspondientes a los capítulos 4 y 5. Los posibles espoilers son tan nimios que resultan intrascendentes)
Hay elementos que resultan casi indispensables en el desarrollo icónico del lenguaje visual en general, y del narrativo en particular.
La sombra, los espejos, las ventanas.
Por ejemplo.
Su juego entre lo que hay y lo que no, lo que se encuadra y lo que no, lo que incluye y lo que no, no solo nos habla de las posibilidades del espacio sino del tiempo que transmiten y reflejan.
Otro de esos elementos, también, son las puertas.
Una puerta no es sino aquello que une y separa dos espacios, dos lugares.
Es un lugar de entrada y de salida, un orificio que nos puede introducir a lo desconocido o sacarnos de lo predecible.
Sus juegos son, así, múltiples y variados, y el cine ha sabido aprovecharse de ellos.
Y hay historias que, por su propio desarrollo físico, tienden a hacer un especial uso de ellas.
Pienso por ejemplo en la primera parte de "In the Mood for love", que transcurre prácticamente en el interior de una minúscula pensión, con todo el juego de espacios dramáticos, sugeridos, fueras de campo y aberturas que aquellas puertas generaban.
También es el caso de la serie de televisión que hoy nos ocupa, "Mad Men", pues mucho de su desarrollo se hace en la oficina de publicidad, con sus consiguientes despachos, pasillos, salas de reuniones, cafetería.
Conectados, claro, por unas puertas que a veces están abiertas, a veces están cerradas.
Con todo lo que ello significa.
Y va a ser precisamente esa conexión la que permita, a su vez, entrelazar diferentes espacios, diferentes lugares y diferentes estados de ánimo a través de sus puertas.
Son muchos los casos, pero hoy veremos solo dos ejemplos.
PRIMER EJEMPLO: Una puerta que se cierra para abrirse a la vida.
Estamos en el apartamento de Joan, la secretaria interpretada por Cristina Hendricks, que recibe a su marido, quien acaba de volver de la guerra de Corea.
Solo una mirada y abrir el campo bastan para que nos demos cuenta hacia dónde se dirigen y con qué intención.
La idea es que sepamos qué va a ocurrir sin necesidad de mostrarlo, por tanto, una vez que entran en el dormitorio, la puerta que se cierra lentamente y el plano mantenido de ésta cerrada desde el exterior basta para que entendamos perfectamente la situación.
Pero ya no es solo todo lo que esa puerta cerrada nos ofrece como información.
El mayor juego, en esta ocasión, va a ser cómo se conecta (ese espacio no mostrado, esa acción intuida) con la siguiente escena.
Justo después de ese plano general de la puerta cerrada en el apartamento de Joan, pasamos a un plano cerrado, casi detalle, de un armario.
La conexión puerta cerrada/armario cerrado es evidente.
A partir de ahí, unas manos entran en plano y abren el armario (antes la puerta se había cerrado, aquí el armario se abre).
Una vez que hemos abierto el armario, comprobamos que se trata de una alacena donde vemos diversas paquetes, servilletas y vasos de plástico.
Lo que indudablemente más llama la atención, por su tamaño, su disposición y colorido es la caja con la palabra "Life" (vida).
De algún modo, tras aquella puerta que se había cerrado para que dos amantes pudieran estar solos, lo que conecta con esa historia es un armario que se abre para dar paso a la vida.
Lo más curioso (no tanto al tener en cuenta el devenir de la historia) es que ese armario recién abierto se cierra con la misma prestancia, volviendo a encerrar su contenido tras esas dos puertas.
Aunque en principio resulte confuso ese abrir y cerrar tan seguido, se justifica en el siguiente plano, uno de situación donde vemos a Don Draper, el protagonista indiscutible de la serie, que en realidad está buscando unas aspirinas.
Ya no es solo la continuidad que da el hecho de cerrar y abrir puertas para conectar dos escenas, es que las implicaciones de lo que vemos en una escena y otra dan lugar a lecturas más que interesantes.
SEGUNDO EJEMPLO: El salto de eje consciente.
Cómo no admitir que el raccord y el eje sustentan gran parte de los juegos narrativos del audiovisual del siglo XXI.
Tanto para seguirlo como para jugar con él desde un punto de vista conceptual o gamberro.
En este ejemplo será para incidir en el carácter plural que tiene una puerta como icono.
Va a servir para remarcar esa doble vía inherente a su naturaleza, la de entrada y la de salida, la de aquel que se va, la de aquel que entra.
En la escena primera, en el lugar de trabajo de Peggy (la creativa que había sido secretaria) se encuentra Kenneth manteniendo una conversación con ella.
Cuando la conversación acaba, Kenneth se dirige hacia la puerta con intención de salir.
Y va a ser justo en el momento en que abra la puerta para poder salir cuando -por corte- cambiamos el plano y nos situamos en el despacho de Lane Pryce, el director financiero que, en la misma posición que Kenneth abrirá la puerta no con la intención de salir, sino con la de dejar entrar a Roger Sterling.
Y curiosamente, tras el choque inicial que supone este salto tan brutal del eje de lo narrado, podemos casi sentir cómo, a través de esa puerta recién abierta, Kenneth se está marchando del mismo modo -y al mismo tiempo- que Roger entra en escena.
Qué duda cabe que Mad Men es, en la actualidad, una de las series que más cuida todos los detalles (ambientación, diálogos, construcción de personajes), y los enlaces, las transiciones entre escenas no iba a ser una excepción.
Otra de estas conexiones, usada en varias ocasiones en el desarrollo de esta temporada, es la de fundir un personaje con él mismo, en tiempos y lugares distintos.
Pero eso será motivo de análisis el próximo día, que la cosa requiere, como no podía ser de otra manera, su tiempo.