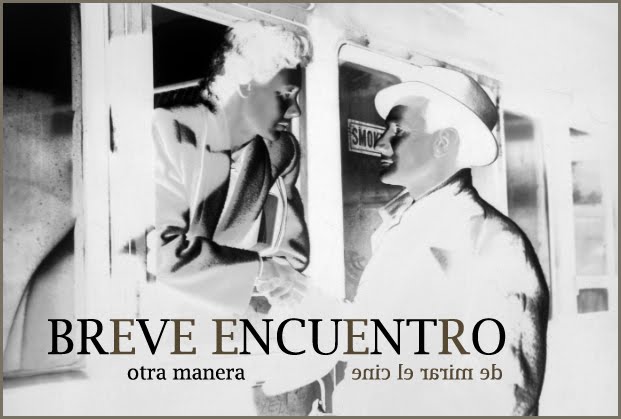Cuando la emotividad rebosa la pantalla y todo lo inunda pocas son las palabras que uno puede decir.
Sentimiento en estado puro.
Admiración, respeto y fascinación a partes iguales.
Mucho de eso me pasa en dos piezas a las que profeso un cariño muy especial y que se encuentran entre mis más íntimas predilecciones.
Me refiero a la película "Up", de la factoría Pixar (sobre todo el principio) y al cortometraje de Michael Dudok de Wit "Padre e hija".
La película de Pixar arranca contándonos el matrimonio entre Fredricksen y Elli, y en apenas cinco minutos nos narra, sin diálogos, todo el amor, las alegrías y los sinsabores de toda una vida de relación en común de esta pareja.
Si no conocéis la película yo os rogaría que la vieseis primero, pero como esta parte de la historia de la que estoy hablando viene prácticamente al principio (luego el largometraje se convierte en una película de aventuras) no os chafará nada de lo que ocurre después.
Aunque los dos personajes se conocen de niños, esta pieza comienza con su boda.
Aquí esta. Disfrutadla como merece:
Efectivamente: Impresionante.
El caso del corto "Padre e hija" no está, ni mucho menos, desprovisto de esa emotividad.
Michael Dudok de Wit, conocido animador ("El monje y el pez") nos introduce en la relación -intensa, vívida, imaginada, nunca desprendida- que se establece entre un padre y una hija, a lo largo de toda la vida de esta última.
También sin necesidad de recurrir a diálogos, con encuadres en general bastante abiertos, la melancólica historia nos lleva hasta uno de los finales más sobrecogedores e impactantes que he tenido la oportunidad de observar.
Esta obra maestra única e irrepetible dura ocho minutos (si sólo se ve una vez...):
Sí...
Creo que me di cuenta la primera vez que vi "Up" (habría que recordar que la película es de 2009 mientras que el corto se estrenó en el 2000). Es verdad que hay muchos puntos en común: La historia de una vida, el paso del tiempo, la ausencia de diálogos, la música que marca los estados de ánimo, los sentimientos...
Pero no fue eso.
Enseguida lo vi, o me hizo recordar.
La colina.
Ya lo he dicho en alguna ocasión: Probablemente sea mi imaginación.
Pero me resisto a pensar que no exista ninguna conexión, llamadlo homenaje, copia o casualidad.
En estas dos piezas hay una colina, y una colina que simboliza a la perfección la relación que en cada audiovisual se establece entre los dos protagonistas.
En el caso de Up podemos observar que es un lugar "complice" para el matrimonio, y que en función de la época en la que nos encontremos es uno u otro el que "tira", el que más fuerzas tiene.
En el caso del cortometraje, va a ser el lugar de la despedida del padre, y el que marcará a la hija -que será testigo- durante todo el desarrollo de su vida.
Fijaos si no en estos cuatro fotogramas:
Muchas connotaciones se me vienen a la cabeza al pensar en la colina (esfuerzo, subida/caída) pero no vamos a incidir sobre ello.
Hay mucho de metáfora en ese describir toda una vida, y desde luego es algo que las dos piezas comparten.
Y no me quería despedir aprovechando que "Up" pasa por "Breve encuentro" para significar otro elemento del paso del tiempo, en este caso las corbatas.
En apenas quince segundos de la narración total hemos avanzado unos cuantos años gracias a la repetición del ritual en que Elli le coloca la corbata a su marido.
Cuando hemos observado ya todos los modelos y colores, llegaremos a la pajarita, que nos abrirá el campo a un Fredicksen mayor, prácticamente en la edad en que se desarrollará la historia.
Una manera -como otras muchas- de significar el paso del tiempo, en este caso a través de un acto cotidiano y repetitivo.
Y de cualquier modo, lo dicho: dejaros emocionar y contagiar de estas historias que son, en sí mismas, puro sentimiento.
Hay que dejarse llevar...