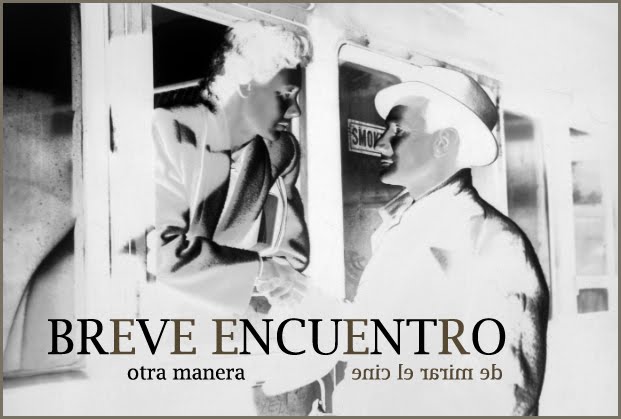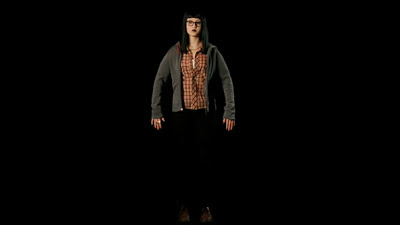Siempre a remolque de lo que no se cuenta.
Siempre a remolque de lo que no se ve.
En la narrativa audiovisual nos terminamos encontrando casi siempre que lo que no se nos enseña, que lo que ocurre -porque sabemos que ocurre- pero no vemos -porque de una forma u otra está escondido- cobra más protagonismo, más importancia y mayor peso en la narración que lo evidente, que lo que se muestra sin ambages.
Es jugar con la curiosidad del espectador.
Es hacerle sentir que se está perdiendo algo importante de la narración, que se le está dando una información incompleta, y ya lo tendremos enganchado a la historia.
Son muchas las herramientas que podemos usar para ello, pero los "fuera de campo" son esenciales.
El espectador ve por (a través de) una pequeña ventana llamada encuadre.
Y toda la información está ahí.
Pero lo que rodea a ese encuadre, el espacio físico en el que se circunscribe tiene también su importancia. Y ahí está la insatisfacción perenne del espectador que no puede ver a través de las ventanas, que no puede girar la cámara, que no puede atravesar muros o puertas.
Siempre habrá más de lo que abarcan nuestros ojos.
En un plano secuencia lento y contenido, vamos a contemplar un comienzo de día tranquilo y perezoso tras el que sabemos -por el ritmo, por la música, por las pausas- que algo malsano esconde.
El plano secuencia, probablemente para significarse como tal (tras este arranque entendemos que no va a haber cambio de plano), empieza desde la puerta de una habitación del típico motel de carretera estadounidense, hasta otra puerta, desde la que van a salir dos personajes.
En ese momento la cámara se para (lenta, siempre lentamente) y vemos salir a los dos personajes, uno mayor y bien vestido, otro más joven e informal.
En este punto la cámara va a cambiar su movimiento. En vez de seguir desplazándose, como lo hemos visto hasta ahora, se mueve hacia atrás, en un seguimiento del protagonista joven, que de un modo pausado se dirige hasta el coche.
Vemos cómo el encuadre vuelve a abrirse, apreciamos cómo se incluye de nuevo al personaje más maduro en él, y comprobamos que el encuadre vuelve a quedar fijo por un tiempo considerable.
Será también, en ese momento, cuando aparezca el título de la película.
Tras un breve diálogo, el hombre del traje dice de ir a pagar el motel, mientras que su compañero entra en el coche y lo dirige a la puerta de la recepción.
En cuanto el coche arranca la cámara vuelve a ponerse en movimiento, de nuevo transversalmente, siguiendo al coche en su (otra vez) lento desplazamiento.
De algún modo sentimos que la cámara acompasa el transcurso de los acontecimientos. Acompaña toda la acción y nos permite seguirla a una distancia siempre razonable.
Cuando el coche frena y se para, la cámara lo hace con él.
Este tiempo muerto es clave en la narración.
El hastío del joven es evidente, y la música ahonda en nuestra intranquilidad.
Nada está ocurriendo.
El coche está parado, el otro personaje lo sabemos dentro de la recepción, pero nosotros nos estamos perdiendo todo.
La cámara quieta, el personaje quieto, y la puerta al fondo señalando precisamente lo que no podemos ver, lo que se nos oculta, lo que está vedado a nuestros ojos.
Sabemos que no va a haber un cambio de plano.
Sabemos que la cámara sólo sigue la escena desde un punto prudencial.
Sabemos que ha pasado demasiado tiempo para que no esté pasando algo dentro.
Pero no sabemos qué.
Por fin sale el otro personaje del interior, y su acompañante -en otro gesto indolente, lejano a cualquier emoción- simplemente se cambia de asiento para dejar libre el del conductor.
El hombre que acaba de salir deposita algo en la papelera (otra intranquilidad más -no vemos qué es, no sabemos qué significa-), se quita la chaqueta y se incorpora al coche.
En este instante, tras otra pausa interminable (apenas si hablan entre ellos, desde luego para nada de lo que dentro ha ocurrido), el hombre mayor se da cuenta que no tienen agua y le dice al joven que vaya dentro a rellenar la botella.
Otra vez la cámara se pone en funcionamiento, otra vez siguiendo al joven.
Esta vez se coloca estratégicamente a su espalda, y continúa el seguimiento de sus pasos hacia la puerta.
Ahora mucho más que antes se nos hace patente que algo ha ocurrido tras esa puerta. Esa puerta a la que lento y despreocupado se dirige nuestro protagonista.
Y vamos acompañándolo hasta que en un momento determinado, la cámara se frena.
la cámara se para y, desde esa distancia prudencial tantas veces señalada, observamos cómo el personaje abre la puerta y se introduce en las sombras.
Y será aquí donde -quién sabe si decir por fin- el plano cambia.
Termina el plano secuencia de acompañamiento para situar la cámara dentro de la recepción, casi frente al joven que entra.
De cualquier modo, éste sigue sin cambiar su rostro de tranquilidad y aburrimiento.
Esa falta de expresión, esa apatía, de nuevo junto a la música y con lo que ya sabemos, llena más si cabe de intranquilidad la escena.
Lo vemos parado frente al mostrador de la recepción cuando parece descubrir dónde está el agua y se dirige a por ella.
La cámara vuelve a acompañarle, y en el barrido que se produce, él desaparece del encuadre mostrándonos -por fin y sin ambages- todo el resultado de nuestras sospechas.
Él desaparece de plano y podemos observar las consecuencias de la primera visita.
No solo vemos el resultado, sino que en este preciso instante volvemos a ver lo que no nos ha sido mostrado antes.
Rellenamos las pausas anteriores con todo su crudeza.
La misma que hace que la cámara, con el mismo hastío que anteriormente el joven, nos muestre abierta el resultado de la escena.